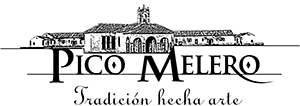EL QUESO CURADO Y LA LACTOSA
En el anterior post hablábamos sobre los orígenes del queso, de los que hay varias teorías y leyendas. Una de las teorías, de hecho, de las más aceptadas, es que los seres humanos del neolítico, al igual que el resto de los mamíferos, eran intolerantes a la lactosa. Es decir, una vez que crecían perdían la capacidad de digerir la leche, por lo que el procesarla la hizo más digerible y asimilable. Aunque una mutación nacida en Europa cambió las cosas para gran parte de la población, actualmente se estima que entre un 20% y un 40% de la población en España es intolerante a la lactosa.
La lactosa es un azúcar que está presente en todas las leches de los mamíferos y está compuesta de glucosa y galactosa. Tanto en el proceso de elaboración del queso como en el de maduración, de los que iré hablando más adelante, la lactosa se va perdiendo. Esto ocurre en el desuerado, cuando separamos la parte líquida (suero) de la parte sólida (cuajada), gran parte de la lactosa se queda en el suero. Además, durante la maduración, las bacterias que se han añadido en la elaboración fermentan la lactosa, haciéndola mucho más fácil de digerir.
Así que buenas noticias turófilos, hay muchísimos quesos que los intolerantes a la lactosa pueden consumir. Aunque cada persona es un mundo, en líneas generales solo hay que fijarse en la cantidad de azúcar que venga en la etiqueta. Si tiene menos 0.5 g por 100 g de queso, como nuestro queso curado Pico Melero, será bien recibido por el organismo. Y recordad, ¡Cuánto más curado, mejor!